CONOCE VERACRUZ
La diversidad cultural veracruzana
México es un país altamente rico en una gran diversidad cultural, donde principalmente las tradiciones es lo que más nos identifican, así como la gran diversidad de lenguas tan conocidas y que varían de la cultura que se trate dentro del país, estado o región. La cultura mexicana es muy diversa y extensa, y presenta características específicas por cada región, a pocas horas de una región a otra el panorama puede ser tan diverso que resulta increíble creer que se encuentra uno en el mismo país.
Esta vez nos enfocaremos en el Estado de Veracruz y su enorme variedad cultural con la que cuenta, siendo este un espacio que se irá actualizando poco a poco entre se conozca más del Estado más hermoso del País.
El pueblo totonaco habla variantes lingüísticas pertenecientes a la familia lingüística totonaco-tepehua. Los totonacos habitan a lo largo de la planicie costera del estado de Veracruz y en la sierra norte de Puebla, donde predomina un paisaje montañoso. En Veracruz, los municipios que destacan por su densidad de hablantes de totonaco son: Cazones, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán, Gutiérrez Zamora, Papantla, Tecolutla, Tlahuatlán y Zozocolco.
Entre los totonacas domina la familia extensa. Un nuevo
matrimonio procura vivir cerca de la familia del marido. La herencia de padres
a hijos se efectúa hasta la muerte del padre; cuando esto ocurre se forman
nuevas unidades domésticas. Los totonacas de la Sierra heredan al primogénito;
los totonacas de la costa reparten la herencia en partes iguales entre los
hijos varones. Los hombres de una elevada posición económica suelen tener más
de una esposa. El matrimonio se realiza a temprana edad. El compadrazgo entre
los totonacas crea una red en las relaciones personales y laborales. Hay
compadres de bautizo, de matrimonio, y de sepultura. Se tiene noticia de una
ceremonia para iniciar a un niño a la sociedad totonaca, que es cuando cumple
ocho años. La fiesta dura varios días y se conoce como el banquete de los
compadres, o el “compadres tlacuas”; esta ceremonia está en riesgo de
desaparecer o se realiza clandestinamente.
En el sistema de cargos religiosos están en primer término los fiscales, después los mayordomos y por último los topiles. El topil es un hombre soltero que vigila la iglesia y hace las veces de mandadero; los mayordomos patrocinan las fiestas patronales. Existen de cuatro a ocho fiscales que forman un consejo de ancianos que supervisan las ceremonias, las fiestas y eligen a los ocupantes de los cargos. El escaso prestigio que ofrecen estos cargos los hacen cada vez menos atractivos. Los cargos civiles son el de presidente municipal, secretario (tan importante como el primero), agente del ministerio público, juez auxiliar, juez de paz, tesorero; regidores de hacienda, salubridad, obras públicas, agricultura y educación; y policía. Los cargos se ejercen por tres años a excepción del de secretario que dura más tiempo. Los mestizos tienden a acapararlos. Los jueces y el agente del ministerio público administran la justicia en el interior de las comunidades, en caso de delitos graves se recurre a las autoridades externas.
El sistema de creencias de los totonacas es sincrético; en él se da la combinación de símbolos y de signos reelaborados en mitos, rituales, ceremonias, etcétera, cuyo origen se encuentra en la cultura indígena mesoamericana y en aspectos del cristianismo. El catolicismo de los indígenas totonacos combinó elementos de ambas tradiciones para crear una religiosidad propia; ésta enfatiza la existencia de seres sagrados que tienen dominio sobre aspectos y entornos particulares del mundo, como son iglesias, cuevas o cerros.
Los seres sagrados, como los santos católicos y las imágenes prehispánicas denominadas “antiguas” que tienen poderes mágicos, exigen atención por parte de los hombres; por esto hacen las celebraciones religiosas, a cambio de las cuales ellos retribuyen con salud, buenas cosechas y bienestar en general. Son los curanderos y brujos quienes conocen mejor esta “costumbre” o tradición cultural.
En general, las artesanías totonacas son para uso familiar y
ceremonial. Se confecciona indumentaria tradicional que consiste en faja, blusa
y quexquémitl; gran parte de ella se hace en telar de cintura, y sólo algunas
veces con telas industrializadas; además, en el telar se elaboran servilletas,
manteles y toallas. La fiesta más importante es la del santo patrón; algunos
santos de los pueblos vecinos son llevados a donde se celebra la fiesta
patronal; se realizan actividades deportivas, comerciales y religiosas
(bautizos y confirmaciones). La fiesta dura tres días y termina con un baile.
Una de las características notables de su cocina es la
enorme variedad que consumen de quelites (hierbas comestibles). También
utilizan maíz, frijol, chiltepín verde, tomate pequeño de milpa, yerbas de olor
como el cilantro criollo, epazote y yerbabuena. La gastronomía totonaca se usa
como vehículo para la salud, porque en gran medida, las yerbas que se utilizan
tienen poderes curativos. Los platillos más comunes y famosos son los bocoles,
las tortillas hechas a mano, las espolvoreadas con pipián y los frijoles en
caldo, cocinados con semillas de pipián, chicharrón, chayote o chilchotle
rebanado con epazote.
Sus médicos tradicionales son parteras, curanderos y brujos
indígenas o mestizos. Las parteras auxilian a las mujeres durante la gestación
y el parto; proporcionan cuidados especiales a la madre e hijo mediante baños
de temazcal y plantas medicinales. Ellas creen en la influencia de la luna
sobre las mujeres y en la dicotomía de lo frío y lo caliente; algunas utilizan
fármacos alópatas.
El curandero totonaco conoce el uso de las plantas
medicinales para aliviar los males físicos y mentales, cura el cuerpo y el
alma. Cura a hombres y a animales. Cobra por sus servicios según la enfermedad
y la seriedad del caso; adquiere su oficio por las enseñanzas de un
especialista. A veces sufren la persecución de las autoridades municipales por
recetar sin licencia médica. El brujo posee poderes sobrenaturales que no tiene
el curandero; conoce el uso de las plantas, sabe cómo hacer hechizos y
maleficios. Ha obtenido su poder de fuentes sobrenaturales; puede hacer que una
persona recobre la salud, la pierda y hasta causarle la muerte. Su maleficio
sólo puede contrarrestarlo otro brujo más poderoso. Acusado de tener pacto con
el demonio, sin embargo, suele ser un hombre religioso que se considera a sí
mismo católico. En su casa tiene un altar con flores, figuras de santos,
veladoras y figuras recortadas de papel amate, que representan a los seres
sobrenaturales.
Huastecos de Veracruz
Los huastecos habitan en el noreste de la República mexicana
en una región conocida como La Huasteca, en la planicie costera que se extiende
por el norte de Veracruz y el oriente de San Luis Potosí. La mayoría de los
teenek de San Luis Potosí viven al oriente del estado, dentro de la cuenca del
río Pánuco. Se concentran mayoritariamente en once municipios, de los cuales
sobresalen Aquismón, Tanlajás, Ciudad Valles, Huehuetlán, Tancanhuitz de Santos,
San Antonio, Tampamolón y San Vicente Tancuayalab. Comparten espacio con
población no indígena y nahuas que ocupan el sur de la región.
En Veracruz se encuentran en dos núcleos principales: uno alrededor de la ciudad de Tantoyuca y otro en los municipios de la sierra de Otontepec. Se localizan en los municipios de Tantoyuca, Tempoal, Tantima, Chinampa de Gorostiza; en Tancoco conviven con comunidades nahuas. En esta población, así como en Chinampa, Chontla, Tantoyuca, Tempoal y Tantima la población teenek rebasa el 50%, mientras que en Cerro Azul y Naranjos sólo una quinta parte pertenece a este pueblo.
El clima que predomina en el territorio huasteco es cálido
húmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual oscila alrededor de
los 23.5°C, con un registro mínimo de 0°C y un máximo de 45°C, y variaciones
diarias drásticas en los meses de noviembre a febrero. La precipitación pluvial
varía año con año en las distintas áreas del territorio, en un rango de 800 a 4
000 mm promedio anual. Las tierras teenek están provistas de una vasta red
hidrológica, compuesta principalmente por una gran cantidad de arroyos
estacionales que alimentan diversos ríos, entre los que destacan el Moctezuma,
el Valles, el Huichiuayán, el Koy, el Puhal, el Tempoal, el Tamuín y el Pánuco.
La variabilidad de condiciones climáticas y altitudinales en
la Huasteca explica la existencia de una diversidad de asociaciones vegetales.
En zonas de alturas de los 50 a los 800 msnm predominan los bosques tropicales
en donde los elementos arbóreos característicos son el ramón, palo mulato,
ceiba, palo santo, copal, frijolillo, zocohuite, jobo, sabino y palo de rosa,
entre muchos otros. En altitudes de los 600 a los 2000 msnm, la vegetación
corresponde a bosques templados con diversas asociaciones de pinos, encinos y
liquidámbar. En una reducida área del noreste del territorio teenek crece un
bosque espinoso en el que ébano cerón y gabilla constituyen las especies
predominantes.
La unidad social básica de los teenek es la familia agrupada
principalmente por lazos de sangre, por lo que se encuentra constituida por el
padre, la madre y los hijos. Las familias extensas incluyen a los abuelos,
yernos, nueras y nietos. Pero las redes de ayuda mutua incluyen también a
amistades y parientes rituales. Los lazos familiares y de vecindad son la base
en la organización de la producción y el trabajo.
La faena es una estrategia de gran importancia en la
cohesión comunitaria. La participación en ella comprende a los individuos de la
comunidad desde temprana edad en trabajos de interés colectivo, así como a
nivel familiar. Las faenas comunitarias son organizadas por los jueces.
El gobierno está relacionado con un sistema de normas y
valores asociados a su concepción del mundo, que rigen, a la manera de leyes
internas, los cargos, requisitos, funciones y formas de elección de las
autoridades. Entre los cargos principales se encuentran el juez o delegado, que
atiende los asuntos civiles e imparte justicia. Entre sus funciones se
encuentra buscar la conciliación entre las partes cuando tienen problemas
considerados como menores, como pueden ser pleitos o robos pequeños. Para ello
tienen como auxiliares a los jueces primero, segundo y tercero. Las faltas de
mayor gravedad son atendidas por el síndico o la procuraduría de etnias del
estado.
Otro tipo de autoridad es el comisariado o presidente de
bienes comunales encargado de los asuntos agrarios. También existen diversos
comités para asuntos de los centros escolares, caminos y salud entre otros. Las
autoridades son elegidas en asamblea, donde se toma en cuenta a las personas
consideradas como mejores ciudadanos.
Su religión es una mezcla de sus antiguas creencias con elementos del catolicismo. Entre las ideas que conforman su religión actual, se encuentra concebir que la tierra es un ser vivo cuya capacidad principal es ser la fuente de todas las formas de vida. Entre sus deidades se encuentran Dhipak, el alma del maíz; Maamlaab, Gran Dueño de la Lluvia y de la Música; Muxi, Señor del Mar; y Kiichoa, Gran Señor del Sol. Mientras que el agua, las cuevas y otros elementos de la naturaleza se encuentran habitados por espíritus que pueden ser benignos o perjudiciales para las personas. En su mitología, al Trueno, se le adjudica el origen de la agricultura y en general de la cultura humana.
La base de la economía familiar es la agricultura,
practicada bajo la forma tradicional de roza, tumba y quema. Cultivan
principalmente maíz, frijol, calabaza, yuca y camote; entre los cultivos de
carácter comercial sobresalen los de caña de azúcar, ajonjolí, arroz y
cacahuate, además de frutales como naranja, plátano, piña y mango. En las
estribaciones de la sierra el cultivo del café representa una importante fuente
de ingresos a la economía familiar. Otras entradas complementarias se obtienen
por la venta de artesanías.
Hasta hace unos años la actividad principal era el cultivo
de la caña de azúcar para la elaboración de piloncillo y la siembra de maíz
para el autoconsumo. A partir de los años setenta del siglo pasado se introdujo
la producción de la naranja, cuya producción ha cobrado una gran importancia en
la región.
Disponen de un solar en el que cultivan plantas medicinales,
comestibles y de otros usos. El acceso a la tierra es limitado, en promedio
cuentan con dos hectáreas. La agricultura es sólo una parte de la economía
familiar, se complementa con ingresos recibidos por el trabajo asalariado de
uno o varios miembros de la familia. Algunos miembros de este Pueblo Indígena
tienen una formación profesional, lo que les permite desarrollarse laboralmente
en sus especialidades.
Uno de los platillos representativos entre los huastecos es
el llamado zacahuil, que es un tamal preparado con masa de maíz, relleno con
carne de pollo, cerdo o res y chile, envuelto en hojas de plátano o de papatla
y cocinado en horno, el cual se consume en reuniones, en fiestas o en días de
tianguis; los bolimes son otro tipo de tamal grande, envuelto en hoja de
plátano, que se consume durante las fiestas; y los bocoles, gorditas de masa,
rellenas de carne, queso o frijoles.
Algunas enfermedades se explican por la intervención de
seres sobrenaturales. Estos padecimientos son tratados por los curanderos
mediante limpias, ofrendas, cantos y en ocasiones danzas y música, dirigidos a
los lugares sagrados. Con ello regulan el equilibrio entre el alma afectada y
la naturaleza. Dentro de la medicina tradicional también es importante la
medicina casera basada en tés y otros preparados a partir de un conocimiento de
las plantas. Pero en caso de mayor gravedad se recurre a un médico tradicional
o a la medicina institucional.
Nahuas de la Huasteca
El pueblo nahua habla variantes lingüísticas pertenecientes
a la familia lingüística yuto-nahua. Los nahuas de Veracruz se localizan en 14
municipios de la región norte Huasteca; 20 de la región centro Orizaba-Córdoba
y en cinco municipios de la región sur Istmo-Coatzacoalcos. Los municipios con
mayor número de hablantes de náhuatl son: Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, y
Benito Juárez en la región huasteca, además de Tehuipango, Soledad Atzompa,
Zongolica y Mecayapan.
La Huasteca veracruzana está inmersa en las provincias
fisiográficas de la Llanura Costera del Golfo, que abarca desde el río Bravo
hasta la zona de Nautla en Veracruz y la de la Sierra Madre Oriental. En la
Llanura Costera del Golfo se encuentra la subprovincia de las “Llanuras y
Lomerios”, que se extiende desde Tampico, Tamaulipas, hasta Misantía, a la que
corresponden parte de los municipios de Chicontepec y Platón Sánchez. La
subprovincia del “Corzo Huasteco” pertenece a la provincia de la Sierra Madre
Oriental e incluye los municipios de Benito Juárez, Chalma, Chiconamel,
Texcatepec, Tlachichilco, Zontecomatlán y parte de los municipios de
Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Huayacocotla, Platón Sánchez, Tempoal y
Temapache.
Los climas de estas subprovincias son cálidos-húmedos con
lluvias todo el año y cálidos-subhúmedos con lluvias en verano. La
precipitación pluvial media anual oscila entre los 1 200 y 1 500 mm. En esta
región se registra una temperatura media anual que va de los 220C a los 270C.
Se organizan socialmente a través de un sistema de autoridad
que tiene tres fundamentos distintos: el municipio, la propiedad social de la
tierra y lo que se ha llamado el sistema de cargos.
Su cosmogonía se expresa en diferentes momentos importantes
de su existencia, mediante la celebración de diferentes rituales que marcan,
por ejemplo, el inicio del trabajo agrícola, el estreno de una casa, los
funerales, iniciaciones, matrimonio, etcétera. Según los nahuas de esta región,
el cielo está dividido en dos mitades: una es de Dios y otra del Malo. En el
cielo, Dios les reparte el trabajo; los muchachos siembran maíz, las señoras
hacen la comida, cuidan a los angelitos y lavan la ropa; las viejitas cuidan
los pollos, las flores y abrazan a los niños chiquitos. Los niños maman en las
espinas de los árboles de ceiba que tienen forma de senos. Cuando se muere
alguna persona le ponen maíz, agua y comida, porque cuando va pasando por el
camino de Dios el difunto debe tirar maíz para distraer a los pájaros que lo
quieren picotear. En la otra mitad del cielo manda el Malo, y ahí llegan los
difuntos que mataron o fueron asesinados, los que hacen brujerías y los que
están en dos religiones. El Malo los recibe, avienta a la lumbre a las personas
asesinadas y en el agua hirviendo a los asesinos y a los que hacen daño. Si los
asesinados son muchachos trabajan en colocar el cercado donde viven, limpian el
lugar, mantienen vivo el fuego y ponen el agua a hervir; cuidan a los animales
del diablo, como lagartos y perros grandes, otros tocan el violín.
Los nahuas clasifican a los muertos por la forma en que
fallecen. A los que mueren de vejez, las mujeres que mueren en el parto, los
jóvenes y niños que mueren por enfermedad o brujería les hacen la misma
ceremonia: bañan el cadáver, le ponen ropa nueva al cuerpo y lo acuestan frente
al altar doméstico cubriéndolo con flores, le ponen ceras, veladoras y en un
incensario queman copal. Las personas que van al velorio llevan flores, ceras,
veladoras, maíz, frijol, chile, etcétera. Dentro del ataúd colocan un plato,
una taza, un canuto de carrizo lleno de agua de pozo y con unos xiles, monedas
en una bolsita de tela y una virgen de Guadalupe para que Dios lo reciba bien
en el cielo. Además, realizan una serie de rituales durante la velación y el
funeral. Las mujeres preparan alimentos para los presentes, como enchiladas de
ajonjolí o pollo. Al terminar el novenario ofrecen una comida ritual. Después,
la señora que lavó la ropa del difunto barre de nuevo juntando la basura con la
ropa o la cobija y el petate del difunto y lo deja todo entre la maleza cerca de
la casa para que se pudra. El rezandero y la lavandera cobran por sus servicios
y les pagan con dinero.
Los nahuas veracruzanos consideran que el maíz está vivo
igual que una persona y llora si lo maltratan. Cuando los elotes están tiernos
no deben comerse con sal, porque no se da bien el mateado; también tienen la
creencia de que el kukuchi (huitlacoche) sale porque defecan en la milpa.
Los nahuas realizan el tlamanes, una ceremonia para la
invocación de lluvia que involucra a los miembros de una comunidad, a varias
localidades o a toda una región. Cuando la temporada de secas amenaza con la
pérdida de un sembrado, bañan a San Antonio y le ponen ofrenda y velas; si esto
no es suficiente, piden permiso a la autoridad local para realizar una
ceremonia comunal, y solicitan a otro pueblo que les preste una virgen
reconocida como milagrosa, para ofrecerle una fiesta y ofrendas. Colocan a la
virgen en una capilla adornada y acompañan los rezos con música de violín y
ofrendas. La petición de lluvia dura 8 o 15 días, y todas las noches se
presentan los campesinos ante la imagen para solicitar buena cosecha. Las
ofrendas consisten en ceras, sal, maíz, frijol, nixtamal, refrescos, pan, café,
piloncillo y dinero. Si hay alguna persona enferma, consigue un padrino de
pepentle. Hacen mitote, bailan las viejitas, niños y señoritas. Al terminar el
compromiso regresan la imagen a la localidad que la prestó y llevan las
limosnas, velas y flores que sobraron. Después de esta ceremonia debe llover a
los tres o cuatro días.
La siembra de maíz en la temporada de lluvias se llama
xopaillli y en secas tonamilli. El día de la siembra, la familia realiza un
ritual en el campo, reza y habla con el maíz, y coloca una rica ofrenda ante el
altar. Un mes y medio después realizan la primera limpia de malezas. A los seis
meses levantan la cosecha y la almacenan en la casa. La cosecha debe ser en
temporada de luna llena para que el maíz no se pique. Rocían calidra entre las
hileras (camas) para evitar que se lo coman los insectos.
En municipios como Soledad Atzompa la tala de árboles para
la fabricación de muebles representa la principal actividad productiva. La
migración es una de las consecuencias de las precarias condiciones económicas
en las que viven las comunidades indígenas. Recientemente se ha dado
inmigración a la zona nahua del norte del estado en un área que abarca desde
Tuxpan hasta Tempoal por la llanura costera y Huayacocotla, Benito Juárez,
Ixhuatlán de Madero, Llamatlán y Chicontepec en la zona serrana, pues
intermitentemente llegan campesinos de los estados de Hidalgo y Tamaulipas. Los
indígenas jóvenes tienen mayor movilidad. Las rutas migratorias se dirigen
hacia la zona cafeticultora de Huauchinango, Puebla, y Xalapa, Veracruz, hacia
las zonas ganaderas de Tuxpan y Poza Rica, Veracruz, y de Tampico, Tamaulipas,
hacia la zona cañera de Ciudad Mante y Xicoténcatl, Tamaulipas, y más al norte
hacia la frontera con Estados Unidos.
Los nahuas del norte de Veracruz elaboran productos
artesanales de alfarería, carpintería, cestería, textiles tejidos y bordados.
Las mujeres elaboran textiles y cerámica. En telar de cintura hacen bordados en
punto de cruz, tejen lienzos para mamali, que son un tipo de rebozo de hilaza
blanca con bordados de chizo en uno de los extremos, sobre el lienzo terminado
se bordan con punto de gobelino figuras geométricas y florales; además, tejen
fajas o ceñidores de un solo color o en franjas. Elaboran objetos de alfarería
para uso doméstico y objetos de uso ritual: candeleros, copaleros y juguetes,
utilizando arena de las riberas de los ríos, arcillas y rocas calcáreas. Las
piezas de uso ritual las recubren con tierra blanca y roja. Dejan las piezas en
la sombra para que se sequen a la temperatura ambiente, enseguida las cuecen al
aire libre y después las cubren con madera de jonote, otate y ortiga. La mejor
temporada para la alfarería es en vísperas de día de muertos.
Al decir de los nahuas, el son es de carácter sagrado,
mientras que el huapango es para divertirse. La danza, por su parte, también
juega un papel relevante, pues permite integrar en una misma actividad a
jóvenes y adultos, a niños y ancianos y a hombres y mujeres.
Algunas enfermedades sólo pueden ser tratadas por
especialistas, quienes realizan terapias tradicionales y utilizan plantas
medicinales de la región, combinadas en algunos casos con medicina alópata.
Algunas de estas enfermedades son la pérdida de la sombra, el susto, el daño,
etcétera. Asociada a la ceremonia de “darle de comer a los elotes”, se realiza
el pepentle, que es una ceremonia de curación para evitar los males en las
personas, los objetos de la casa y los animales domésticos. Mediante el
pepentle, el huehuetlaka (especialista), junto con el maíz y los padrinos,
ayudados por los santos católicos y dioses indígenas, capturan la enfermedad o
el mal que pueda haber. Los padrinos sujetan al ahijado mientras que el
huehuetlaka le hace una limpia con dos mazorcas y lo sahúma con copal.
Tepehuas
El tepehua es una lengua emparentada con el totonaco,
integrando ambas lenguas la familia totonaco-tepehua. El tepehua, que tiene
tres variantes lingüísticas, es considerado una lengua sintética o
polisintética, ya que su morfología permite agrupar en una sola palabra
diferentes morfemas, que en otras lenguas corresponderían a palabras independientes.
Las comunidades del Pueblo tepehua se encuentran la sierra
oriente de Hidalgo, en el municipio de Huehuetla, en la sierra del norte de
Puebla, municipio de Pantepec y en Veracruz en los municipios de Ixhuatlán de
Madero, Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán.
En la vida cotidiana, las mujeres se encargan de preparar
los alimentos, cuidar a los hijos, acarrear la leña y el agua, lavar la ropa y
en algunos casos se dedican a algún trabajo que les proporcione ingresos, como
vender frutas silvestres o pan. Los hijos menores, además de sus obligaciones
escolares, suelen ayudar en las labores de recolección y cuidado de los más
pequeños. Los hombres son los responsables del trabajo en la milpa, pero no es
raro que la mujer y sus hijos mayores le ayuden; en general es el grupo
doméstico en su conjunto, también ayudado por otros parientes y vecinos, el
encargado de la producción agrícola. En un solar habita una familia extensa:
los padres, los hijos solteros, los abuelos y los hijos varones casados con sus
respectivas familias.
Los municipios que cuentan con comunidades tepehuas en su
demarcación política mantienen con éstas una estrategia política de vinculación
representada en la comunidad por el delegado municipal, en el caso de Hidalgo,
el presidente auxiliar, en Puebla, o el agente municipal, en Veracruz; esta
figura, principal autoridad administrativa en las comunidades tepehuas, es
apoyada por un secretario, un tesorero y un grupo de policías y topiles.
También existe otra persona que ocupa el cargo de mediador judicial entre la
comunidad y el municipio: el juez. Las autoridades que atienden los asuntos de
la tierra están organizadas en el comisariado de bienes comunales o ejidales,
conformado por un secretario, un tesorero y un consejo de vigilancia. La
asamblea, conformada por autoridades, vecinos hombres y mujeres y, en algunos
casos, el consejo de ancianos, es la máxima autoridad en todas las comunidades
tepehuas.
Si bien las iglesias no católicas son una presencia importante en la región tepehua y sus adeptos se abstraen en mayor o menor medida de la participación en los rituales domésticos y comunitarios, la mayoría de los tepehuas se autodenominan católicos. Los costumbres” que celebran los tepehuas podemos dividirlos en cuatro tipos: los colectivos, referidos a las fiestas patronales y del calendario católico, estrechamente ligado con el ciclo agrícola (que incluyen las peregrinaciones); los que, aunque colectivos, son responsabilidad de cada grupo doméstico de manera independiente a los otros; los relacionados con el ciclo de vida, y los terapéuticos.
Las obligaciones de los cargos religiosos se dividen en mayordomías y capitanías, las primeras con responsabilidad en el culto a los santos (el santo patrono) y otros seres supra humanos que habitan el mundo, y las segundas en la celebración del Carnaval. Los tepehuas afirman que en los ríos, pozos y manantiales habita la Sirena. En años muy secos, se le ofrenda a esta deidad acuática para que lleguen las lluvias. En la cosmovisión tepehua, la existencia del mundo es el resultado de un acto divino de creación y está dividido en tres planos: el celeste, el terrenal y el infraterrenal, poblados todos de seres divinizados, con los cuales el tepehua mantiene una fuerte interdependencia. El sol y la luna son entes muy importantes en la cultura tepehua.
El imaginario tepehua representa a los truenos como hombres viejos, vestidos
con mangas o capas de hule, cuyos bastones, al ponerlos en la punta de sus
pies, producen los relámpagos y el trueno. De acuerdo con la cosmovisión
tepehua, algunos espacios terrestres están dotados de cierto poder mágico, como
los cerros, la milpa y el cementerio.
El modo tradicional de subsistencia de los tepehuas lo
constituye el trabajo agrícola. Casi siempre una parte de la cosecha se vende
para obtener dinero, con el cual compran mercancías industriales o productos
que no se obtienen en la localidad. La producción de café también se destina a
la venta, aunque ésta es cada vez menos importante debido a la caída del precio
internacional del aromático. La naranja ocupa un lugar menor al café y está
también sujeta a la variación de la oferta y la demanda nacional e
internacional. En algunos lugares se siembra caña de azúcar, con la que se
produce piloncillo y aguardiente, industria de la que hay evidencias desde la
época colonial en la región.
A nivel doméstico se crían gallinas, cerdos, guajolotes y,
en ocasiones, patos. Algunos tepehuas poseen cabezas de ganado vacuno, pero lo
más frecuente es que la ganadería sea una actividad a la que se dedican los
mestizos de la región. La tríada maíz, chile y frijol son los principales
artículos destinados al autoconsumo, a los que se agregan otros productos
secundarios como calabaza, chayote, camote, ajonjolí y algunos más que se recolectan
en pequeña escala, como aguacate, plátano, papaya, ciruela, guayaba y diversos
tipos de quelites y hongos.
La dieta básica de la gente consiste en tortillas de maíz,
chile y huevo. Salvo ocasionalmente, por ejemplo cuando se invita a alguien a comer,
la carne se reserva para la época de fiesta, donde se preparan platillos y
tamales con carne de cerdo, guajolote o, con menos frecuencia, res. El café se
bebe a cualquier hora del día y suele acompañar todas las comidas; esta bebida
se ofrece como signo de hospitalidad a los visitantes fortuitos, junto con un
pedazo de pan que se compra en las panaderías locales o, en menor medida, en
las tiendas de abarrotes.
A menos que se les contrate para realizar una curación, el
31 de diciembre los especialistas rituales llevan a cabo “un costumbre” en su
vivienda o en los cerros, cuyo objetivo es el agradecimiento y propiciación de
la profesión ritual. A veces durante varios días con sus noches, muchos
curanderos pasan el Año Nuevo entre el humo del copal y la música de guitarra y
violín, frecuentemente acompañados de algunos de sus pacientes que
restablecieron la salud gracias a su intervención.
Para llevar a cabo tanto curaciones como “costumbres”
colectivos, es frecuente que los indígenas de la región acudan a especialistas
rituales de comunidades vecinas e incluso de otros municipios. Los rituales
terapéuticos son llevados a cabo cuando enferma algún miembro del grupo
doméstico, lo que no implica que se rechace acudir a la clínica local. A pesar
de que algunos enfermos acuden solos con el curandero, es importante señalar
que la enfermedad suele ser atendida como un problema del grupo doméstico, de
manera que, aunque la terapéutica se focaliza en quien tiene la dolencia, “el
costumbre” suele implicar la participación de quienes viven con él.
Las parteras suelen ser también chamanas, médicas
tradicionales que, además de conocer cómo llevar a buen fin el embarazo, saben
cómo lidiar con las dolencias físicas y anímicas de las personas y, como
especialistas rituales que son, igualmente conducen “costumbres” colectivos. Entre
los médicos tradicionales se encuentran asimismo los hueseros.
Popolucas
Los alcances económicos, lingüísticos y culturales de las
rutas y circuitos comerciales, entre los cuales se enclavaron las poblaciones
popolucas, trajeron la diversidad y variantes lingüísticas del popoluca y del
propio náhuatl del Istmo. El entorno ecológico y las características de los
patrones de asentamiento que le corresponden desde tiempos de la cultura
olmeca, indican la existencia de poblaciones dispersas y con baja densidad
demográfica de cada asentamiento. El intercambio comercial favoreció, en
perspectiva, la nahuatlización popoluca, en un área donde se veneraba a la
deidad que presidía los intercambios: Yacatehcutli, y que durante la Colonia
fue sustituido por los cristos negros. La diversidad étnica se iba afirmando en
el espacio istmeño, sin afectar las hegemonías que cada grupo lograba imponer a
las que quedaban bajo su control territorial.
Habitan en los municipios de Acayucan, Hueyapan de Ocampo,
Mecayapan, Pajapan y Soteapan, ubicados en la región sur del estado de
Veracruz, aunque llegaron a abarcar parte del estado de Tabasco. La región
istmeña donde se localizan se encuentra en la zona fronteriza con el estado de
Puebla, entre la división de la Meseta Central-Río Papaloapan y el Altiplano
del sureste. La ubicación estratégica del istmo como corredor intercultural, y
el asentamiento de popolucas a pesar de las presiones étnicas de nahuas por un
lado y de totonacas y zapotecos por el otro, descartan la injerencia hegemónica
de la Meseta Central o la del sureste. Los asentamientos popolucas siguen las
redes fluviales que alimentan al Papaloapan hasta sus propias márgenes
ribereñas.
La región istmeña de Veracruz se caracteriza por un espacio
relativamente plano, que comienza a ser interrumpido por las estribaciones
serranas que corresponden al sistema montañoso de los Tuxtlas, y se asigna como
su punto más alto el volcán de San Martín, con una altitud de 1764 metros. La
franja montañosa ocupada por los popolucas, es conocida como la Sierra de Santa
Martha, y en ella se ubica de manera destacada la población de Soteapan a 499
msnm. Por su lado, Sayula se ubica en la zona más plana a 138 metros de
altitud.
En la actualidad, las descripciones realizadas sobre el
entorno natural en que habitan los popolucas, indican que la gran fractura
ecológica, sin lugar a dudas, se presenta asociada a la expansión petrolera a
fines del siglo XIX, a la ampliación y modernización de las vías de
comunicación y a la nueva expansión ganadera que se ha desarrollado a lo largo
del siglo XX. En el transcurso de un siglo, el colapso forestal se ha hecho
evidente. Contribuyeron a ello tanto la demanda de madera para las obras del
ferrocarril, como los crecientes pedidos de material de construcción de viviendas
en las principales ciudades mestizas y la tala inmoderada para fines de
exportación.
La organización básica de los popolucas es la familia
nuclear. En general practican la monogamia y son escasas las familias en donde
el hombre tiene dos o más esposas y vive con ellas en la misma unidad
doméstica. Generalmente, los matrimonios se llevan a cabo a temprana edad. En
la zona serrana, cuando el varón desea casarse le comunica a su padre la
noticia y éste envía a un “embajador”, que sirve de intermediario ante los
padres de la novia. Durante los primeros años del matrimonio, los hijos viven
con sus padres y generalmente construyen sus casas en el solar de la vivienda
paterna.
Las unidades familiares reflejan la dinámica interétnica
regional. En las zonas de mayor interacción popoluca-mestiza y popoluca-nahua
encontramos familias culturalmente mixtas. Los mestizos optan por mujeres
popolucas y los varones popolucas se casan con mujeres nahuas. El
compadrazgo-padrinazgo se articula al ritual funerario y a las creencias sobre
la vida ultraterrena, ya que es el ahijado quien debe colocar en la mano
derecha del padrino fallecido, una vela para que se alumbren en el camino de la
otra vida. Los lazos de parentesco y compadrazgo generan relaciones de
solidaridad y ayuda mutua, participando en esta última los amigos y vecinos.
Además, se realiza la fajina o faena (trabajo comunitario obligatorio) el
sábado y el domingo, cuando los adultos trabajan en las labores comunitarias.
La máxima autoridad ejidal es la Asamblea General,
constituida por el Presidente del Comisariado Ejidal, el Presidente del Consejo
de Vigilancia, el Agente Municipal y el Juez Auxiliar. Actualmente el Agente
Municipal tiene a su cargo un Comandante, un Auxiliar Municipal que es el jefe
de los seis policías, y un cabo de policía con los que cuenta la Congregación.
Estas autoridades son electas por la comunidad y duran en su cargo tres años.
Debido a un proceso de transformación de la actividad
productiva, que pasó de la agricultura a la ganadería en el istmo veracruzano,
el espacio popoluca también se ha transformado. Se ha contraído la producción
maicera en favor de los cultivos forrajeros y comerciales.
Los ejidatarios popolucas se han visto obligados a rentar
sus tierras a los ganaderos particulares o a los ejidatarios que no se dan
abasto con sus superficies de pastura, por lo que muchos de ellos dependen, a
través del sistema de aparcería de los ganaderos y caciques locales. Sin
embargo, la agricultura sigue siendo una actividad importante para la economía
popoluca.
Los cultivos más importantes son el maíz, el frijol, el
ajonjolí, el arroz y árboles frutales, además de los cultivos comerciales como
el café y la caña de azúcar. La caza y la pesca, dependiendo de la zona de
asentamiento, complementan el sustento.
Los grupos terapeutas de los popolucas son: las parteras,
los hierberos o hierbateros, los hueseros y los curanderos. El grupo más
numeroso corresponde al de las parteras, llamadas en lengua
zoque-popolucasushpincui o po’oicma o po’i. Paralelamente a su profesión, las
parteras suelen dominar otra práctica médica que las define como especialistas,
por ejemplo, la partera con especialidad en caída de mollera y ensalmo para el
ojo, la partera “limpia-espanto”, o aquellas que poseen conocimientos de
hierbatera y curandera; por lo tanto, se les reconoce la habilidad y
conocimientos suficientes para poder tratar diversos problemas de salud, además
de los relacionados con la atención materno-infantil.
Son pocas las artesanías que fabrican los popolucas y éstas
son para uso doméstico. En algunas regiones hacen tejidos de fajas y
delantales, cántaros, comales y cazuelas de barro, además de algunas redes para
la pesca y hamacas.
Las fiestas popolucas están marcadas por el santoral y el
calendario católico, aunque algunas fiestas cívicas han ido ganando terreno,
como el 16 de septiembre y el 20 de noviembre. De alguna manera las
celebraciones se ajustan al ciclo agrícola y a los ritos de propiciación y
renovación. Las celebraciones principales son las de Navidad y las de Pascua,
además de la tradicional Danza de la Malinche. En cambio, en Sabaneta la fiesta
se asocia con el eclipse de luna y se baila para que no se afecten las
siembras.





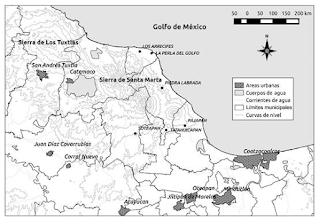
Comentarios
Publicar un comentario